La hiperemesis gravidarum (HG) es una forma grave de náuseas y vómitos durante el embarazo que afecta alrededor del 1%-3% de los embarazos en todo el mundo y es la razón más común para el ingreso hospitalario al principio del embarazo. La HG puede tener consecuencias duraderas tanto para las personas embarazadas como para sus crías. El manejo actual de las mejores prácticas incluye tratamiento sintomático con tratamiento farmacológico antiemético, rehidratación si es necesario y apoyo psicológico. Hay una falta de evidencia de alta calidad sobre el tratamiento de HG. La investigación futura debe centrarse en comprender la causa, desarrollar un tratamiento efectivo y, por lo tanto, limitar la carga de la enfermedad en los pacientes y los sistemas de atención médica.
INTRODUCCIÓN. Las náuseas y vómitos del embarazo (NVP) se consideran un síntoma normal del embarazo. La hiperemesis gravida (HG), en contraste con la NVP normal, es un trastorno raro y debilitante del embarazo, conceptuado por la definición de Windsor como náuseas y vómitos, al menos uno de los cuales es grave, que comienza en el embarazo temprano (antes de las 16 semanas de edad gestacional), y que causa una incapacidad para comer y/o beber normalmente y limita fuertemente las actividades de la vida diaria.
HG tiene importantes consecuencias prenatales y postnatales, algunas de las cuales son duraderas, tanto para los padres como para los hijos. Actualmente, la evidencia sobre las opciones de tratamiento es limitada: la revisión Cochrane, que incluye todos los ensayos sobre el tratamiento de HG, incluyó solo 2045 participantes, de los cuales 931 habían sido inscritos en Ensayos farmacológicos, y los estudios incluidos fueron de baja calidad metodológica. El tratamiento está, en la actualidad, dirigido a la reducción de los síntomas, pero el conocimiento emergente sobre las vías etiológicas puede abrir nuevas vías de manejo. Un mejor reconocimiento y tratamiento de la HG tiene el potencial de modificar los efectos perjudiciales de la HG en los resultados maternos, perinatales y a largo plazo.
El objetivo de esta revisión narrativa es destacar lo que se sabe actualmente sobre HG y proporcionar una visión general de las consecuencias de la enfermedad y el manejo de las mejores prácticas, destacar la investigación actual e informar la investigación futura.
EPIDEMIOLOGÍA. Mientras que hasta el 90% de las personas embarazadas en todo el mundo experimentan NVP, se estima que HG afecta alrededor del 1%-3% de los embarazos. Geográficamente, HG parece ser más frecuente en los países occidentales. Un historial de HG es el factor de riesgo más grande para HG (recurrente). Las estimaciones de la tasa de recurrencia oscilan entre el 15% de los estudios de registro hasta el 89% de los estudios de cohortes.
Antecedentes familiares positivos para HG, embarazos múltiples, primiparidad, sexo fetal femenino, edad materna más joven y sobrepeso o bajo peso están asociados con un mayor riesgo de HG. Investigaciones recientes han demostrado que el Factor de Diferenciación del Crecimiento 15 (GDF-15) está implicado en la patogénesis de NVP y HG, con producción feto-placentaria de GDF-15 y sensibilidad materna que contribuyen al riesgo de HG.
CONSECUENCIAS DE HG.
Consecuencias maternas. Como se describe en la definición de Windsor de HG, las personas con HG a menudo no pueden tolerar líquidos y alimentos orales. HG se asocia con una ingesta calórica insuficiente y deficiencias de nutrientes y pérdida de peso materno, o falta de aumento de peso materno. Las deficiencias de vitaminas pueden tener graves consecuencias para la madre y el feto.
La tiamina se agota rápidamente en personas con HG, debido a la baja ingesta causada por la mala ingesta dietética y el aumento de la demanda metabólica durante el embarazo. La deficiencia de tiamina puede conducir a la encefalopatía de Wernicke (WE), y, en última instancia, a Korsakov, y se asocia con una tasa muy alta de muerte fetal. La suplementación con tiamina, que es fundamental para prevenir la WE en HG, desafortunadamente no se proporciona universalmente, como es evidente en la publicación constante de informes de casos de WE asociada a HG en la literatura.
En casos raros, HG puede conducir a la deficiencia de vitamina K, que causa hemorragia relacionada con la coagulopatía materna, embriopatía o hemorragia intracraneal neonatal. Las mujeres con al menos una admisión para HG tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso anteparto, en el parto y posparto, que puede ser fatal.
Debido a la ingesta de líquidos severamente restringida y/o los vómitos excesivos, la HG a menudo conduce a deshidratación y desequilibrios electrolíticos, incluyendo hiponatremia, hipocloremia e hipopotasemia. En casos raros, los pacientes con HG pueden desarrollar consecuencias graves, como lesión renal aguda secundaria a hipovolemia y paro cardíaco relacionado con la arritmia secundaria a hipopotasemia grave.
El tratamiento con dextrosa intravenosa puede precipitar hipopotasemia grave en aquellos con hipopotasemia leve existente, así como provocar WE aguda. Además, como secundario a períodos prolongados de ingesta de alimentos severamente restringida, las personas con HG que se reintroducen rápidamente a la nutrición son susceptibles al síndrome de realimentación, una condición de desequilibrio electrolítico, incluyendo hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia.
Las personas con HG tienen un riesgo ligeramente mayor de complicaciones graves durante el embarazo, incluyendo el desprendimiento placentario y la preeclampsia, particularmente si el HG persiste en el segundo trimestre, así como tromboembolismo venoso prenatalmente.
Los estudios han demostrado que la HG afecta negativamente a la salud mental concurrente, así como a la futura. Sin embargo, la noción de que la HG es psicogénica en sus orígenes, aunque no está fundamentada, es generalizada y puede tener efectos perjudiciales en los resultados: una actitud despreocupada o desconocimiento de la gravedad de los síntomas entre sus proveedores de atención médica se asocia con un aumento de la carga psiquiátrica y la angustia emocional entre aquellos con HG, así como retrasos en el tratamiento apropiado como se describió anteriormente.
En general, aquellas afectadas por HG reportan tasas aumentadas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT), y aquellas con puntuaciones más altas de náuseas y vómitos tienen tasas más altas de resultados negativos de salud mental durante y hasta 4,5 años después del embarazo. Los síntomas de depresión y ansiedad y el trastorno de estrés postraumático pueden durar más que el período de embarazo. Muchas personas con HG experimentan ideaciones suicidas mientras sufren de HG. La terminación de embarazos planificados y deseados no es infrecuente, al igual que posponer o reducir futuros embarazos. No se les ofrece un tratamiento adecuado y actitudes negativas de su cuidador son posibles factores que influyen en la interrupción.
Consecuencias de la descendencia. Una revisión sistemática, que incluyó 61 estudios, encontró que la HG estaba asociada con el bajo peso al nacer, el parto prematuro y la admisión en la unidad de cuidados intensivos neonatales, o la necesidad de reanimación neonatal. Por el contrario, la HG se asoció con reducciones en la macrosomía y reducciones en la muerte fetal.
Las consecuencias de la HG para la descendencia no se limitan al período perinatal directo. Una revisión sistemática y un metaanálisis que incluyeron a 1.814.785 niños, informaron los resultados de salud a largo plazo de los niños nacidos de madres con HG. La HG se asoció con trastorno de ansiedad y problemas de sueño en la descendencia. El alcance del impacto de la HG en la salud fetal a largo plazo aún no está claro; tampoco está claro qué impacto puede tener el tratamiento con HG en la mejora de la salud de la descendencia.
Estos hallazgos se alinean con una investigación más amplia, que encontró que los efectos de la exposición in utero a la desnutrición materna debido a la hambruna conducen a una amplia gama de resultados desfavorables más adelante en la vida, incluido un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, obesidad, resultados psiquiátricos y cáncer.
Consecuencias sociales. Además del sufrimiento físico y psicológico, HG presenta una carga económica y social. El Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Reino Unido estima un costo anual de hasta 62 millones de libras esterlinas debido a la atención médica relacionada con el NVP, incluidos los ingresos hospitalarios, las visitas a la práctica general y las llamadas de ambulancia. Los estudios han demostrado que los costos aumentan con la gravedad de la NVP. Además de los costos de utilización de la atención médica, el absentismo laboral no es raro entre las personas con HG. Específicamente, las admisiones hospitalarias conducen a un aumento de los costos y a una licencia por enfermedad más larga. El manejo de la guardería de la NVP es menos costoso y equivalente en efectividad al manejo de pacientes hospitalizados. Por lo tanto, los tratamientos mejorados o más efectivos tienen un beneficio social y económico considerable, además de las ventajas médicas.
GESTIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
Diagnóstico. La hiperemesis gravídica es un diagnóstico clínico. La falta de una prueba de laboratorio para ayudar al diagnóstico, en combinación con el hecho de que las náuseas y los vómitos son tan comunes en el embarazo, contribuye al desafío clínico de diferenciar el NVP normal del HG. La definición de Windsor para HG destaca las características más importantes de la enfermedad y fue creada en parte para ayudar en la consistencia en el diagnóstico clínico. La puntuación de la cuantificación única del embarazo de la emesis 24 h (PUQE-24) es una herramienta de puntuación validada corta y fácil de usar para cuantificar la gravedad del NVP y se utiliza más comúnmente en entornos clínicos y de investigación para rastrear las mejoras de los síntomas después del tratamiento. Recientemente, una nueva herramienta prometedora que contiene 12 preguntas, llamada puntuación de predicción de nivel de hiperemesis (HELP), se ha desarrollado para medir la gravedad de la VNV; sin embargo, se necesita una mayor validación para determinar su papel en el cuidado de HG.
Tratamiento médico. El tratamiento de HG tiene como objetivo principal la reducción de los síntomas para prevenir la deshidratación y la desnutrición. En 2018, una revisión Cochrane de tratamientos de HG, incluidos 25 ensayos en los que participaron 2052 participantes, de los cuales solo 931 pacientes participaron en ensayos farmacológicos, mostró una falta de evidencia de alta calidad para los tratamientos de HG. La falta de evidencia de alta calidad se debió principalmente al pequeño tamaño de la muestra de los estudios individuales y comparaciones. La poca evidencia disponible aplicó diferentes definiciones de diagnóstico y midió una amplia gama de resultados, lo que obstaculizó la agregación de datos.
En casos de deshidratación amenazante, se debe iniciar la terapia de rehidratación. Varios regímenes de rehidratación han demostrado ser efectivos, con el manejo de casos diurnos ambulatorios a menudo elegidos. En áreas donde hay servicios disponibles para proporcionar tratamiento intravenoso (IV) en el hogar, estos servicios se pueden utilizar para la rehidratación intravenosa en el hogar para pacientes con HG, ya que se ha asociado con una alta satisfacción del paciente en un estudio piloto. Se deben establecer criterios claros para quién es elegible para el tratamiento de rehidratación en el hogar y qué régimen de tratamiento es el más apropiado.
De acuerdo con la directriz del Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) de 2024, el régimen de rehidratación más apropiado para los pacientes con HG es la solución salina normal. El RCOG recomienda cloruro de potasio adicional en cada bolsa y a menudo se elige pragmáticamente en función de una necesidad diaria de 60 mmol.
Un régimen utilizado con frecuencia es 3 L de NaCl al 0,9% con 20 mmol de cloruro de potasio administrado IV en el transcurso de 4 h. El uso de infusiones de dextrosa como reemplazo de líquidos podría ser una forma aceptable de nutrición parental parcial, siempre y cuando los electrolitos se monitoreen cuidadosamente antes y después de la infusión para prohibir el riesgo de que las soluciones de dextrosa exacerben la hipopotasemia, desencadenen el síndrome de realimentación o desencadenen WE en estados deficientes de tiamina. Como las pacientes con HG hipovolémicos pueden ser hiponatrémicos, hipoclorémicos e hipopopopotásicos, se recomienda el monitoreo de los electrolitos durante el tratamiento de rehidratación en tales casos. El monitoreo de la función renal también debe considerarse en casos graves de HG, ya que se ha descrito la insuficiencia renal aguda inducida por HG. Además, en casos de hipopotasemia grave, se debe considerar el análisis de ECG para descartar arritmia.
El tratamiento antiemético es la piedra angular actual del tratamiento de HG (Tabla 1), aunque muchos medicamentos no están registrados para su uso durante el embarazo y los datos sobre eficacia y seguridad son limitados. El tratamiento antiemético de primera línea para HG consiste en antihistamínicos o fenotiazinas, los llamados antagonistas del receptor H1, ya que sus perfiles de seguridad están bien establecidos durante el primer trimestre del embarazo. No se ha demostrado que estos medicamentos sean efectivos en personas con HG. Sin embargo, otro antiemético de primera línea, la combinación de liberación retardada de doxilamina y piridoxina (vitamina B6) ha mostrado una mejora en la puntuación de PUQE en comparación con el placebo en el tratamiento de NVP leve a moderada. La doxilamina de liberación tardía y la piridoxina es el único tratamiento autorizado de NVP y el RCOG recomienda que sea una opción de primera línea.
La metoclopramida y la ondansetrón se consideran tratamientos antieméticos de segunda línea para HG. La metoclopramida se considera segura y efectiva; sin embargo, debido al riesgo de efectos extrapiramidales, se debe proporcionar una receta con información sobre los posibles efectos secundarios, y el tratamiento debe interrumpirse si surgen tales efectos secundarios.
El ondansetrón debe considerarse como un tratamiento de segunda línea. Un estudio encontró un riesgo ligeramente mayor de hendidura orofacial en bebés nacidos de individuos que usan ondansetrón durante el primer trimestre. Sin embargo, debido a la incidencia absoluta extremadamente baja (14 por cada 10 000 embarazos en comparación con 11,4 por cada 10 000 embarazos), algunas directrices, incluida la guía RCOG, establecen que no se debe desalentar el uso si los antieméticos de primera línea no son lo suficientemente efectivos. Las personas deben ser informadas de los posibles efectos secundarios, que deben sopesarse contra los riesgos de HG mal manejada (incluida la interrupción del embarazo), y los profesionales de la salud no deben evitar el ondansetrón como tratamiento de segunda o tercera línea en el primer trimestre.
Si los síntomas no se pueden contener adecuadamente con el tratamiento antiemético (combinado), se deben considerar los corticosteroides. Los corticosteroides pueden reducir la frecuencia de vómitos y la necesidad de readmisión. Debido a los efectos secundarios bien conocidos de los corticosteroides, que incluyen su efecto en la función inmune, metabólica y suprarrenal, así como en el crecimiento fetal, esta terapia está reservada para casos en los que otros antieméticos no han proporcionado suficiente alivio. Las personas que usan corticosteroides deben controlar su presión arterial y deben ser examinadas para detectar diabetes mellitus gestacional. El monitoreo del crecimiento fetal debe considerarse en casos con uso prolongado.
La combinación de medicamentos debe usarse en individuos que no han respondido al tratamiento antiemético único. A pesar de que hay una absoluta escasez de estudios que comparan el tratamiento antiemético combinado multifármaco en HG, la sinergia de antieméticos de diferentes clases ha sido la mejor práctica establecida en otras afecciones, incluidas las náuseas y vómitos postoperatorios o las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. También es importante considerar la ruta de administración de medicamentos para las personas con HG, ya que la medicación oral a menudo está mal tolerada debido a los vómitos frecuentes. Para las personas con HG, se deben considerar las formulaciones antieméticas, incluidas las fusiones bucales, los parches transdérmicos y las administraciones rectales, si es posible. En casos graves, puede ser necesaria la vía de administración parenteral o intramuscular.
Las personas con HG tienen una ingesta nutricional insuficiente. La consulta dietética puede ser útil para ampliar las opciones de alimentos, prescribir el apoyo nutricional oral, monitorear las deficiencias nutricionales y optimizar la ingesta. Si la terapia de rehidratación y los antieméticos no reducen las náuseas y los vómitos para normalizar la ingesta nutricional, se debe considerar la suplementación nutricional parenteral o enteral. Los resultados sobre la eficacia de la alimentación por sonda varían, con el resultado de que no hay criterios definidos para iniciar la alimentación parenteral o enteral por sonda. Una cohorte retrospectiva en Noruega encontró que la nutrición enteral proporcionada para pacientes con rehidratación insuficiente y suplementación parenteral parcial se asoció con resultados maternos y favorables del embarazo adecuados. Por el contrario, un ensayo que investigó la alimentación por sonda comenzó el primer día de ingreso, además de la atención estándar, no encontró una mejora en el peso al nacer o los resultados secundarios. Tanto el RCOG como el Colegio Americano de Obstetras y ginecólogos recomiendan la alimentación por sonda enteral para proporcionar apoyo nutricional en aquellos con HG que no responden a la terapia antiemética. La nutrición parenteral puede ser aplicable a las personas con un curso largo de HG y pérdida de peso significativa, pero solo debe usarse como último recurso en aquellos en los que la alimentación por sonda enteral no es posible debido al riesgo asociado de complicaciones.70
Ingreso y alta hospitalaria. La hiperemesis gravídica es la causa más común de ingreso hospitalario en el embarazo temprano. Por país, la atención a las personas con HG puede organizarse de diferentes maneras. En general, los casos leves de NVP se pueden tratar con tratamiento antiemético transitorio de un solo agente, hidratación oral, días de enfermedad del trabajo y asesoramiento dietético. Se apropia una atención más extensa cuando las medidas de atención primaria han fallado o si los síntomas incluyen deshidratación e incapacidad para tolerar alimentos o líquidos. La atención secundaria debe considerarse en los siguientes casos de náuseas y vómitos con:
- Deshidratación clínica o pérdida de peso (superior al 5% del peso corporal), a pesar de un solo agente o una combinación de antieméticos de primera línea.
- Desequilibrios electrolíticos.
- Comorbilidad confirmada o sospechada en la que los síntomas de HG dificultan la ingesta de medicamentos (por ejemplo, infección del tracto urinario e incapacidad para tolerar antibióticos orales).
- Comorbilidades como la epilepsia, el VIH, la diabetes tipo 1 o la enfermedad psiquiátrica en la que los síntomas de HG obstaculizan la ingesta oportuna y la absorción de los medicamentos necesarios
El ingreso hospitalario consiste en terapia de rehidratación y revisión del tratamiento antiemético, y a menudo se puede completar como un ingreso de día o en un entorno ambulatorio. Si las personas ingresan en el hospital con vómitos prolongados y/o reducción de la ingesta y/o pérdida de peso, se debe administrar una alta suplementación de tiamina parenteral de dosis única para prevenir la WE y el síndrome de realimentación. Las cetonas se han considerado injustamente una medida de deshidratación y, por lo tanto, se han utilizado para informar la necesidad de ingreso hospitalario. Sin embargo, la cetonuria no está asociada con la gravedad de la enfermedad HG y no debe usarse para diagnosticar HG, o determinar la indicación de admisión o la duración de la hospitalización.
Entre los ingresados por HG, la probabilidad de readmisión es alta, entre el 28% y el 60%, lo que debe discutirse con los pacientes y acomodarse en las vías de atención. El tratamiento antiemético deberá continuar después del alta. Las personas con síntomas persistentes en el segundo y tercer trimestre deben recibir escaneos en serie para monitorear el crecimiento fetal, ya que los bebés nacidos de madres con HG persistente y/o bajo aumento de peso tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer.
Apoyo psicológico. La atención para HG debe incluir ofrecer atención psicológica profesional. Los profesionales de la salud deben evaluar la salud mental de las personas durante el embarazo y remitir a apoyo psicológico si es necesario. La evaluación clínica debe realizarse si hay sospecha de depresión, ansiedad, depresión postnatal y/o TEPT. La información de los grupos de apoyo al paciente, como el Apoyo a la Enfermedad del Embarazo en el Reino Unido o la fundación HER en los EE. UU., debe proporcionarse a las personas y a sus parejas.
Como hasta el 25,5% de las personas con HG sufren de ideación suicida ocasional, por lo tanto, la ideación suicida debe ser específicamente por los proveedores de atención médica al evaluar el estado de salud mental de las personas con HG. Como la HG plantea un mayor riesgo de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático hasta 4,5 años después del embarazo con HG, se debe considerar la atención psicológica de seguimiento de las personas con HG más allá del embarazo.
El asesoramiento específico de la enfermedad del embarazo puede ser apropiado en personas con HG. Hasta el 10% de las personas con HG interrumpirán un embarazo deseado debido a su condición. La gama completa de opciones terapéuticas debe ofrecerse a un paciente de HG antes de decidir que la interrupción del embarazo es la única opción. Hay pocos datos disponibles sobre la mejor manera de organizar la atención psicológica para las personas con HG.
Atención multidisciplinaria. El cuidado de las personas con HG idealmente se basa en un enfoque holístico con un equipo multidisciplinario. Un estudio ha demostrado que la participación de un profesional de la salud mental en el equipo de atención de una persona con HG resultó en una mejora en la calidad de vida y en el afrontamiento del impacto del embarazo. El apoyo emocional y la atención psicológica y psiquiátrica deben estar disponibles para las personas con HG si se solicitan o requieren. Se debe consultar a los dietistas para controlar su ingesta y dar consejos nutricionales, incluyendo suplementos a través de varias rutas si está indicado. Si surgen complicaciones, se deben consultar las subespecialidades designadas.
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL Y FUTURAS ÁREAS DE INTERÉS. Si bien el campo de investigación de HG se ha ido expandiendo en los últimos años, la evidencia sobre la gestión de mejores prácticas de HG sigue siendo escasa. Como muestra la lista prioritaria de preguntas de investigación sobre HG, las causas de la HG, los tratamientos más efectivos y el impacto de la HG en las madres y los bebés se consideran áreas fundamentales de la investigación futura.
La fisiopatología de HG siempre se consideró multifactorial, aunque poco se sabía sobre los mecanismos involucrados. En los últimos años, sin embargo, la evidencia emergente ha demostrado que las variantes en el gen GDF-15, un gen que codifica la hormona que causa náuseas y vómitos, y su receptor GFRAL-RET están asociadas con HG. GDF-15 en personas embarazadas se deriva de la producción de trofoblastos de GDF-15. Los niveles más altos de GDF-15 en la sangre materna están asociados con un mayor riesgo de vómitos.
Por el contrario, en el estado no embarazada, los niveles más altos de GDF-15 circulante se asociaron con un menor riesgo de desarrollar NVP o HG, estableciendo la hipótesis de que la sensibilidad materna a los niveles de GDF-15 está influenciada significativamente por la exposición previa a la hormona antes del embarazo. Se pueden aprovechar nuevos conocimientos sobre la etiología para proporcionar la base para nuevas opciones de tratamiento, como los antagonistas del receptor GDF-15, o tratamientos dirigidos a un aumento previo a la concepción en los niveles de GDF-15, aunque dado el delicado momento de HG durante el desarrollo embrionario y la organogénesis, los aspectos de seguridad de Cualquier tratamiento nuevo debe ser investigado rigurosamente y equilibrado contra la eficacia y los efectos secundarios. La intervención preventiva puede afectar significativamente la incidencia, la gravedad y la duración de los embarazos con HG. Actualmente, NGM Pharmaceuticals está completando un ensayo de fase 2 probando NGM120, un anticuerpo antagonista del GFRAL, para ver si es seguro y efectivo para tratar HG, que podría ser el primer tratamiento médico utilizando el conocimiento de GDF-15 como base del nuevo tratamiento.
Además, los estudios que destacan las consecuencias de la HG están arrojando luz sobre la escala de tales secuelas. Un estudio prospectivo reciente del Reino Unido tuvo como objetivo cuantificar el alcance de las deficiencias nutricionales en HG. Este estudio encontró que la ingesta de energía, carbohidratos, proteínas, grasa, fibra, calcio, hierro, zinc, tiamina, riboflavina, folato y vitamina C fueron significativamente menores en personas con NVP grave en su primer trimestre de embarazo. Los efectos de las deficiencias nutricionales en el primer trimestre en la salud fetal se han estudiado en otras cohortes, como las cohortes holandesas de hambre. La desnutrición durante el período gestacional temprano es un contribuyente establecido a la enfermedad crónica no transmisible en la edad adulta, lo que sugiere que HG puede causar efectos similares.
Debe ser consciente de que las personas con HG son deficientes en muchos nutrientes, y se debe considerar la suplementación proactiva de al menos folato y tiamina. La ingesta nutricional debe optimizarse con la ayuda de un dietista. El manejo óptimo de las deficiencias nutricionales en personas con HG debe estudiarse mejor, así como la recuperación del estado nutricional posparto y el contenido nutricional de lactancia después de un embarazo con HG.
No solo se han observado las consecuencias de la HG, sino que también se han descrito las consecuencias del manejo subóptimo de la enfermedad. Un gran estudio retrospectivo de cohortes de Dinamarca encontró que solo el 50 % de las personas con HG recibieron algún tratamiento antiemético previo a la hospitalización para la enfermedad. La advertencia de la Agencia Médica Europea (EMA) de 2013 sobre la metoclopramida, limitando su uso a 5 días, disminuyó aún más el porcentaje de personas que recibieron tratamiento antiemético antes de la hospitalización. Después de que se emitiera la restricción de la EMA sobre la duración del uso de metoclopramida, se observó una disminución en la edad gestacional en la primera hospitalización y una indicación de un aumento de la tasa de interrupción del embarazo entre las personas con HG. Esto sugiere que el manejo subóptimo de las personas con HG también puede conducir a una hospitalización más temprana durante el embarazo Como un posible aumento en la interrupción del embarazo. El manejo óptimo de HG, incluido el momento óptimo del tratamiento, es vital para minimizar las consecuencias de la HG.
Una advertencia similar sobre el uso de ondansetrón, advirtiendo contra su uso en el primer trimestre, basado en un pequeño aumento del riesgo de hendidura orofacial, fue emitida por la EMA en 2019. Si las advertencias de la EMA de 2019 sobre el ondansetrón imitan los efectos de las advertencias de la EMA de 2013 sobre la metoclopramida es objeto de estudios en curso.

Con el fin de responder mejor a las prioridades de investigación para HG, se han tomado medidas para estandarizar la investigación en este campo. En primer lugar, se publicó la definición de Windsor para HG para ayudar en el diagnóstico clínico y homogeneizar la definición de HG en poblaciones de estudio para permitir la posibilidad de metaanálisis. A continuación, se logró un consenso internacional sobre un conjunto de resultados básicos para ensayos sobre HG. Este conjunto de resultados básicos contiene una lista de 24 resultados en 10 dominios que ayudarán a estandarizar los informes de resultados en la investigación de HG, promoviendo la oportunidad de metaanálisis y, por lo tanto, proporcionando evidencia más sólida sobre la eficacia de las opciones de tratamiento para HG. Un conjunto de medición central, una lista de instrumentos recomendados para medir los resultados básicos, También está en desarrollo. Mejorar los informes de resultados en el campo de HG proporcionará una evidencia más sólida para responder a las preguntas a las que todavía se enfrenta el campo hoy en día.
Hay una falta de directrices internacionales para el tratamiento de la HG. Algunos países carecen de una directriz nacional. Al estandarizar la atención a las personas con HG e intercambiar información entre países sobre la atención óptima a través de una directriz internacional, podemos aumentar la calidad de la atención. La combinación más adecuada de tratamiento médico debe investigarse más a fondo teniendo en cuenta la eficacia y los efectos adversos. A las personas con HG se les debe ofrecer tratamiento médico basado en pruebas sólidas en el futuro. Además, la mejor manera de organizar la atención para las personas con HG es un factor importante a considerar. Se debe investigar más a fondo la evaluación de la viabilidad y la satisfacción del paciente con la atención domiciliaria o comunitaria.
La atención médica para personas con HG a menudo termina una vez que los síntomas disminuyen o una vez que el parto ha tenido lugar. Con el potencial de efectos a largo plazo, debería haber algún seguimiento disponible para las personas con HG. Este seguimiento debe incluir ayuda con la planificación familiar en caso de que se desee, y seguimiento psicológico dado que el 20% de los pacientes con HG se quedan con TEPT posparto. Por último, debido a la alta tasa de recurrencia de la preconcepción de HG, se debe ofrecer asesoramiento a aquellos que deseen quedar embarazadas después de un embarazo previo de HG.
CONCLUSIÓN. La hiperemesis gravídica es una condición grave del embarazo y no debe dejarse sin tratar. HG tiene una gran carga para los individuos, sus hijos y el sistema de salud. Los antieméticos son la piedra angular del tratamiento. La investigación futura debe estar dirigida a proporcionar evidencia sólida sobre el tratamiento efectivo para HG. La investigación actual ha comenzado a responder preguntas sobre la etiología y los efectos de HG. Tal vez con este conocimiento, los tratamientos futuros pueden apuntar a objetivos biológicos específicos para limitar las consecuencias maternas y de la descendencia de HG




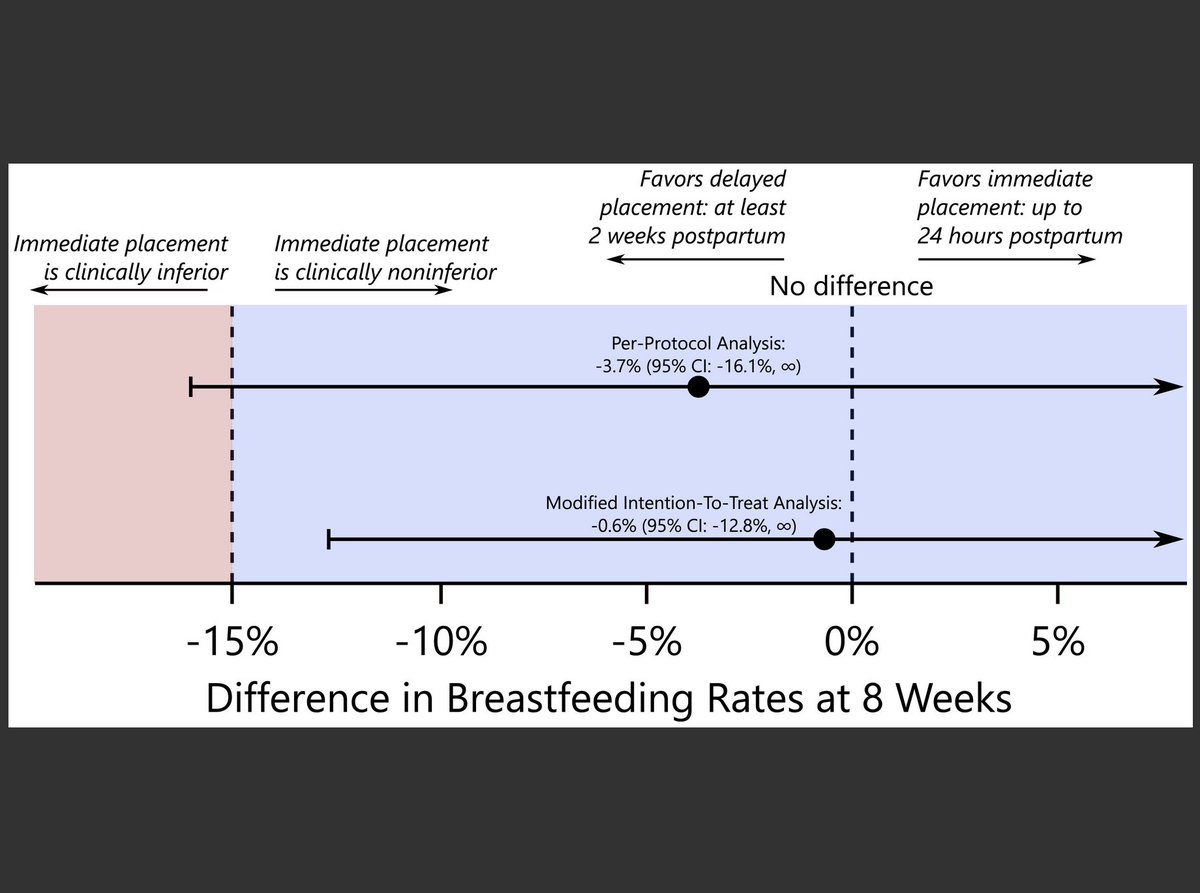







.jpeg)
